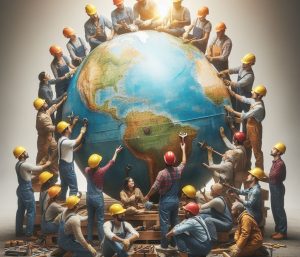¿Quién va ganando en la carrera de la inteligencia artificial generativa?
Tras un año de expectativas ilimitadas, la inteligencia artificial (IA) generativa necesita dar resultados, dejar la actual fase de experimentación, y escalar dentro de las organizaciones generando un valor tangible. Hay mucho en juego. Según estimaciones de Goldman Sachs, en diez años esta tecnología provocará un incremento del 7% en el PIB global, o si se prefiere, 3.5 veces el tamaño actual de la economía española. Además, también anticipa un aumento sostenido en la productividad empresarial del 1.5% anual.